Que los barcos flotan y los aviones vuelan está claro. Sin embargo, siempre me ha resultado más fácil asimilar que 100 toneladas de hierro se eleven y surquen los cielos a que una masa de 200.000 toneladas no se hunda y quede sepultada en el fondo de los mares. Y eso que los aviones solo tienen poco más de un siglo de historia. ¡Ay, la Física! Hete ahí los frutos del conocimiento.
Y, a propósito del conocimiento… Creo estar asistiendo en los últimos 25 años a la volatilización progresiva de un recurso que ha sido importantísimo en Occidente: la autoridad intelectual. Ya decía Julián Marías hace muchos —es que parece que el tiempo no pasa, pero sí que pasa y algunas cosas siguen igual— que «en un mundo lleno de dificultad y de incertidumbre, donde no se sabe qué hacer ni qué se puede esperar», tanto europeos como estadounidenses esperamos una voz que nos oriente para saber a qué atenernos en toda esta provisionalidad que adquiere la vida sin «argumentos». Y me da la impresión de que ya ni siquiera la esperamos, porque quizás tampoco se la eche de menos. No es que falten intelectuales: falta autoridad intelectual, autoridad moral.
Probablemente esa autoridad intelectual se restablecerá cuando se ejerza para resolver los problemas actuales y no para ofrecer soluciones del pasado y, por tanto, ficticias. Volveremos a confiar en la inteligencia en cuanto la veamos aplicarse a la faena de dar razón de las cosas.
Y es en esa tarea ardua de dar razón de las cosas que he querido comprender el presente de España rebuscando en el pasado del siglo XIX y la primera mitad del XX, lo cual me llevó a la lectura de varios libros que recomiendo. Tirar de las palabras como se tira de un hilo para destramar la tela es una acción imposible: ni las palabras son hilo ni el texto es un tejido. Así pues, despalabrando, desrenglonando los párrafos, descubro memorias de otros siglos, de otros nombres que escribieron y me llevaron a otros nombres que la usura del tiempo ha desmemoriado de las mentes de quienes les sobrevivimos.
Entre esos nombres que encontré despalabrando y desrenglonando textos, di con el de Matilde Ras hace un par de meses. Toda una sorpresa para mí. Matilde Ras es una grandísima escritora a quien la ignorancia ha mantenido olvidada literariamente durante demasiados años. A sus Cuentos de la Gran Guerra (1915) añado su Diario escrito entre 1941 y 1943 en Portugal, una narración autobiográfica que, como muy bien prologa José Luis García Martín, está llena de puertas por las que entrar y salir, con un pie en la literatura y otro en la intrahistoria, de ventanas que se abren a la intimidad y al mundo. Una pequeña obra maestra de la literatura autobiográfica y una deliciosa lectura. Ambos libros están publicados por la editorial Renacimiento y editados por María Jesús Fraga.

En mi búsqueda de comprensión histórica de España, terminé leyendo La España del siglo XIX, 1808-1898 (Espasa Calpe) de Vicente Palacio Atard. «Con la concordia crecen las cosas pequeñas; con la discordia se destruyen las más grandes». Así terminaba un discurso en 2009 el ya nonagenario Vicente Palacio Atard haciendo alusión a Tácito “El Viejo”. Y esas palabras reflejan el espíritu con que este ilustre historiador escribió el mejor libro de historia sobre la España del siglo XIX que conozco —y sí, habrá muchos que no conozco. Actualmente, lamentablemente, el libro solo se encuentra en librerías de viejo o en algunas bibliotecas. Resumo con las propias palabras del profesor Palacio Atard la pretensión de este fabuloso libro de historia, muy bien escrito, por cierto:
«Si mis páginas, escritas al hilo de la ciencia que los historiadores españoles de las últimas décadas han hecho posible, fueran ‘el espejo del cambio’, del panorama cambiante hacia la España del siglo XX que se opera en la centuria anterior, me daría por contento.
Permitidme que esa pretensión vaya unida a mi último y más cordial deseo: que el estudio de ese ‘cambio’, con sus posibilidades, éxitos y frustraciones, sirva de aliciente para nuestro quehacer de españoles de hoy en fraterna y plural convivencia. Con este libro quisiera avivar el espíritu de concordia por el diálogo a través de nuestra historia.»
Cuando uno se pone a estudiar los hechos de la historia, corre el riesgo de caer en el anacronismo. Sirva de muestra un botón. Al hablar de la Constitución española de 1812, conocida popularmente como «La Pepa», tendemos a idealizar la situación y verla desde nuestra perspectiva moderna y, por ende, equivocada. Por eso, cuando me encuentro con textos tan ilustrativos como el del profesor Vicente Palacio Atard, no puedo más que disfrutar de la luz que ilumina mi ignorancia respecto a quienes fueron los creadores de esa constitución:
«Noventa y siete eclesiásticos, de los que solo cinco obispos, prevaleciendo entre los eclesiásticos los miembros del alto y medio clero secular.
Setenta abogados, 55 funcionarios públicos y 16 catedráticos universitarios. Además, 4 escritores y dos médicos. Osea, unos 137 hombres de las profesiones liberales y la función pública.
Treinta y siete militares (¿aristócratas?), 8 nobles titulados, y 9 marinos; en total, 56 miembros de este grupo que podemos considerar aristocrático, si bien haremos luego alguna reserva sobre la identificación de los militares en el mismo.
Quince propietarios y 5 comerciantes.
Destaca, pues, el alto número de eclesiásticos, el predominante grupo de funcionarios y abogados, el escaso número de representantes de la burguesía comercial. En esta clasificación no aparece tanto un denominador común y diferenciador de clase económica, como de base educativa. De esta relación de diputados no se deduce que la Constitución de Cádiz deba definirse como la obra de ‘las clases medias’, sino de las ‘clases instruidas’. En efecto, se trata de eclesiásticos de alto nivel de instrucción, de abogados y funcionarios elevados, catedráticos, intelectuales y militares, sector social este último más calificado por su grado de instrucción que por su condición supuestamente aristocrática.
Se trata, pues, de una ‘minoría instruida’ que no opera según un consenso popular, sino según unos ‘estímulos constituyentes’ compartidos por casi toda la clase política: la necesidad de una reforma institucional, aunque sobre las directrices concretas y el alcance de tal reforma se manifiesten pareceres discrepantes. El pueblo en general de toda España, no politizado, no instruido, no presta su consenso a la obra de Cádiz. La clase media ’silenciosa’ tampoco participa en la acción política de Cádiz, ni la respalda.
¿Es admisible, pues, atribuir a las ‘clases medias’ el protagonismo de la Revolución política gaditana? Con razón Esther Martínez Quinteiro al referirse a estas ‘clases medias’ opina que ‘hablar mucho de algo no sólo heterogéneo, sino poco aprehensible’ es poco convincente.»
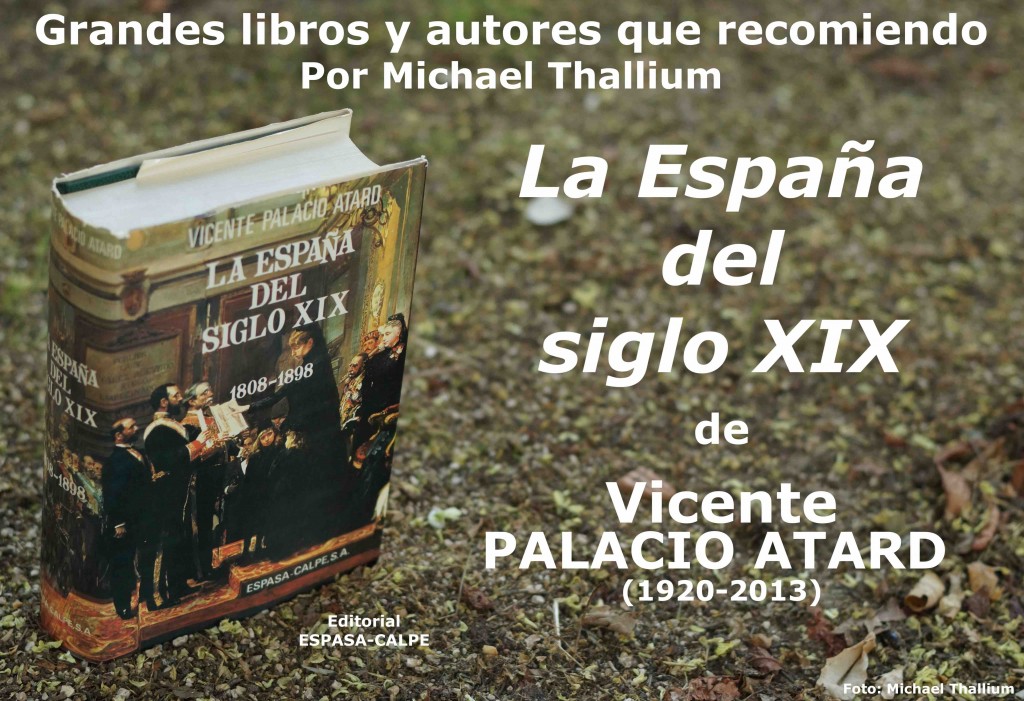
Seguramente que mi olvidadiza memoria sólo se quede con lo anecdótico de este libro, pues fue leyéndolo que me dio por buscar la palabra ‘pecina’, que es una sustancia tóxica, un cieno negro que se forma en los charcos, estanques y cauces donde hay materia en descomposición. Castrillo de Duero es un pueblo de la actual provincia de Valladolid (en el siglo XIX pertenecía a la provincia de Burgos) por el que pasa el arroyo Botijas. En su época, este arroyo se caracterizaba por tener mucha pecina y a los habitantes del pueblo se les apodaba ‘empecinados’, haciendo alusión a la pecina y la pez. Es decir, el mote iba asociado a lo tóxico. Resulta que allí nació en 1775 un tal Juan Martín Díez que años más tarde se convertiría en un héroe de la Guerra de la Independencia. Fue conocido como «El Empecinado». Lo curioso es que sus hazañas en la guerrilla, hicieron que la palabra ‘empecinado’ cambiase su significado. De hecho, aludiendo al carácter de Juan Martín, el verbo ‘empecinarse’ actualmente significa ‘mantenerse excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad’. ¡Nada que ver con la pecina del arroyo Botijas!
Para complementar esta lectura, encontré una jugosa selección de artículos sobre la República y la Guerra Civil españolas escritos por el también injustamente olvidado Fernando Ortiz Echagüe. Nacido en La Rioja en 1891, con 17 años se marchó a la Argentina. Allí se hizo periodista del diario La Nación y obtuvo la nacionalidad argentina. En 1918, el periódico lo envió a Europa como corresponsal. Vivió en París durante 22 años y viajó por toda Europa para escribir sus artículos de prensa. En 1940, con la invasión alemana de Francia, marchó como corresponsal de La Nación a Nueva York. Terminada la guerra, regresó a Europa y murió en extrañas circunstancias en Paris a los 54 años (oficialmente suicidio; aunque la familia jamás creyó esa versión), en 1946. Ejerciendo de periodista en Europa, entre 1931 y 1939, envió a Argentina las crónicas de la República y de la Guerra Civil españolas. Este libro, editado por el historiador Luis Sala González y publicado en la editorial Renacimiento, recoge las impresiones de políticos, literatos, intelectuales y artistas de ese periodo histórico tan poco conocido para muchos de los españoles del siglo XXI desnortados ante el presente que les ha tocado vivir.

Confiemos en que los aviones sigan surcando los cielos y en que los barcos sigan a flote. ¡Que la Física lo permita y que algunos libros no se olviden!
Michael Thallium
Global & Greatness Coach
Reserva tu proceso de coaching aquí
También puedes encontrarme y conectar conmigo en:
Facebook Michael Thallium y Twitter Michael Thallium
